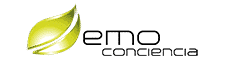Hace tiempo leí un cuento que me encantó, tanto que me gustaría que fuera una historia real, y quién sabe, quizá lo fue… Relata la antigua historia de un humilde monje que abandonó el templo para sentarse a las puertas de la gran ciudad a meditar. Su intención era experimentar todas las maravillas del mundo de las que había escuchado hablar, y que según decían, ensalzaban hasta el más sutil de los sentidos humanos.
Allí, sentado en silencio y meditación, comenzó a observar los hermosos carruajes de los ricos mercaderes, y toda la mercancía que estos transportaban. Descubrió hermosas y tentadoras mujeres, embriagadores perfumes, infinidad de gustos y sabores en miles sabrosos alimentos y bebidas, magníficos y variados ropajes de todos los colores, finas sedas y mullidos cojines que prometían garantizar el sueño más profundo y reparador…
Tres años después, habiendo visto pasar delante suya los más exquisitos, delicados y mundanos placeres, decidió comenzar a experimentarlos por si mismo, en su interior. Y descubrió que nada de aquello era lo suficientemente importante para retenerlo allí. Así que se levantó y caminó hasta llegar a un inmenso maizal, uniéndose al todo hasta desaparecer…
Hoy en día tenemos el conocimiento científico que explica la primera parte de este cuento. Cuando nuestros sentidos conectan con algo, transforman ese sentir en impulsos nerviosos que son descodificados por nuestro cerebro, previo paso por distintos tipos de filtros (estado emocional y creencias). Así que lo que acabamos percibiendo es una construcción mental de la vivencia, que llamamos experiencia personal. Gracias a ello el monje, aún sin entrar en contacto con muchas de las expresiones del mundo material que le rodeaban, podía experimentarlas. Al fin y al cabo, todo es una construcción mental…
Esta es una historia que me gusta recordar cuando me impaciento, ya que la ausencia de paz, o impaciencia, es una proyección al futuro o intención de conectar con aquello que aún no ha llegado, y que por supuesto no necesito. El ser humano, una vez ha satisfecho sus necesidades básicas, ya no precisa nada más para estar en paz y por lo tanto para sentirse feliz. Creer que necesitamos algo para sentirnos mejor, es el resultado de pensar de forma incoherente, ya que nuestro cerebro puede reproducir químicamente cualquier cosa que podamos imaginar.
Desde muy pequeños nos venden “una vida feliz”, una vida llena de objetos, propiedades, posesiones y reconocimiento externo. Y sin embargo quienes lo han logrado rara vez se sienten más felices que antes. Es entonces cuando comienzan a buscar la satisfacción en el único lugar donde pueden encontrarla, que es en su interior. Si el bienestar es interno ¿qué sentido tiene buscarlo en cualquier ámbito externo? Una vida con sentido comienza con darle sentido a la vida, y eso siempre estuvo, está y seguirá estando en tu corazón…
Texto original de Miguel Ángel Pérez Ibarra para Emoconciencia